La primera vez que leí La Peste, supongo que fue por mis años de educación media, mis héroes eran Rieux y Tarrou, y así fue por bastante tiempo. Y en ambos por la misma razón: por esa serena lucidez en oponerse a la peste, en saber qué es lo que hay que hacer aunada a la conciencia clara que la victoria no sólo no está garantizada, sino que es -finalmente- imposible. Pero que, como Tarrou lo dice -y es una de las más hermosas frases en un libro que es casi imposible por su belleza:
Por eso me he decidido a rechazar todo lo que, de cerca o de lejos, por buenas o malas razones, haga morir o justifique que se haga morir
La moralidad del libro está íntegra en esa elección. No por nada Rieux, quien nos narra la historia, es médico, y la idea de la medicina (de la lucha contra la peste, contra la muerte, en favor de las víctimas) es crucial en el texto. Y no por nada el siguiente texto que está al final del libro
Pero sabía que, sin embargo, esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. No puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda deberían seguir haciendo contra el terror y su arma infatigable, a pesar de sus desgarramientos personales, todos los hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos
Son rasgos encomiables, y alcanzar a tener dicha lucidez y dicha voluntad no dejan de ser algo a buscar. Y sin embargo, al releer pocos días atrás la novela encontré que el verdadero héroe de la historia es otro -uno que, en mis primeras lecturas, había pasado más bien por alto (y que, vergüenza de mi gusto, había tratado más bien como parte del elemento cómico de la historia, para aligerar el tono más bien trágico de la narración): Grand, el funcionario municipal. Y había pasado por alto que, de hecho, Rieux -el narrador- es quien lo declara el héroe de la historia.
Grand aparece al inicio en la historia simplemente como un funcionario pobre, que ‘parecía siempre rebuscar las palabras aunque hablase el lenguaje más simple’. Posteriormente, y esto se repetirá en varias ocasiones, como alguien obsesionado en la novela que escribe interminablemente, y su obsesión sobre las palabras exactas para la descripción de la cabalgata en el Bois de Boulogne, su obsesión por lograr que los editores cuando lean su novela ‘se saquen el sombrero’ (chapeau bas en el original francés), su incapacidad para pedir un ascenso en la municipalidad por no encontrar las palabras adecuadas. Todo ello lo deja como un personaje ligeramente ridículo. Un personaje que además tiene una historia personal muy menor. La historia de su enamoramiento de Jeanne, de su posterior separación cuando ella lo abandona, y que Grand comprende y disculpa tan completamente (gente que ‘trabaja tanto que se olvida de quererse’) lo deja además como un personaje algo triste y mediocre. Cuando Rieux quiere pensar, al inicio, que la peste no llegará a su ciudad, piensa en este ‘funcionario modesto que cultiva las manías honorables’.
Y sin embargo…
Si es cierto que los hombres se empeñan en proponerse ejemplos y modelos que llaman héroes y si es absolutamente necesario que haya un héroe en esta historia, el cronista propone justamente a este héroe insignificante y borroso que no tenía más que un poco de bondad en el corazón y un ideal aparentemente ridículo. Esto dará a la verdad lo que le pertenece, a la suma de dos y dos el total de cuatro, y al heroísmo al lugar secundario que debe ocupar inmediatamente después y nunca antes de la generosa exigencia de la felicidad. Esto dará también a esta crónica su verdadero carácter, que debe ser el de un relato hecho con buenos sentimientos, es decir, con sentimientos que no son ni ostensiblemente malos, ni exaltan a la manera torpe de un espectáculo
Durante la peste, Grand lo que hace es simplemente llevar estadísticas, y se disculpa por su edad de hacer otras cosas. Pero no es la labor en concreto lo que lleva a Rieux a su conclusión. Es la actitud: Frente a la peste Grand no opone más que su permanente e inquebrantable buena voluntad, y de una forma en que no llama la atención a sí, que simplemente lo hace por obvia (‘hay peste, hay que defenderse, está claro’). Y es la bondad lo que caracteriza a Grand, y lo que Rieux también hace hincapié al presentarnos al personaje: En su disposición a declarar, sin mayor problema o vergüenza, que quiere a su familia, en toda sus referencias a Jeanne, en su disposición (y contento) en escribirle una carta simplemente ‘para que pueda ser feliz sin remordimientos’, y así.
En Vida y Destino, una de las grandes novelas del siglo XX, en medio de las diversas situaciones que les pasan a los personajes en medio de la batalla de Stalingrado, hay una serie de capítulos en un campo de concentración alemán. El punto de vista de esos capítulos es de Mostovskói, comunista acérrimo; y la contraposición entre él e Ikkónikov, una especie de santón (que no deja de ser un personaje común en novelas rusas) uno de los ejes de esos capítulos. En una de las frases más célebres de la novela, y una que la define este último declara que ‘Yo no creo en el bien, creo en la bondad’ (1a parte, 4)
Más adelante, Ikkónikov le entrega un manuscrito con sus reflexiones sobre el bien y la bondad:
Así, además de ese bien grande y amenazador, existe también la bondad cotidiana de los hombres (…)
Es la bondad particular de un individuo hacia otro, es una bondad sin testigos, sin ideología. Podríamos denominarla bondad sin sentido, La bondad de los hombres al margen del bien religioso y social. (2a parte, 16)
La reacción de Mostovskói es negativa. La idea que se puede combatir el mal (i.e el nazismo) con esa bondad le aparece como ‘¡menuda basura!’ y no estará de más reconocer que ello es cierto. Y, por cierto, el reconocimiento que esa bondad es impotente es algo que aparece en el manuscrito de Ikkónikov, que si se la transforma en fuerza ‘languidece, se desvanece, se pierde, desaparece’. La bondad no puede transformarse en el bien, la voluntad de ser bueno con el otro en tanto se organiza (se transforma en una búsqueda reflexiva por el bien) se transforma en algo que termina justificando la muerte y el asesinato (para recuperar la reflexión inicial de Tarrou).
En ambos casos, y no deja de ser relevante que ambas novelas tienen como trasfondo la 2a Guerra Mundial, cuando el problema del mal se volvió de nuevo crucial, y cuando decirlo así ‘el problema del mal’ por una vez no era grandilocuente sino exacto, en todo caso la toma de partido es común: Al final, es la bondad, la pura y simple bondad, lo único que puede rescatarse.
Y en ambos casos, también, es una toma de partido por la bondad común, por la bondad del común. Por la bondad de las viejecitas (que a Mostovskói, el representante del bien, le merece tanto desprecio). O cómo lo dice Rieux al finalizar, para explicar su decisión de escribir esa crónica: ‘y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio’.
La bondad no es algo que exija virtudes especiales, y es por ello que la búsqueda de la santidad por parte de Tarrou no deja de ser incorrecta. Porque la bondad no deja de ser algo profundamente cotidiano. En algún sentido, esa mediocridad de la bondad, esa trivialidad de la bondad, no deja de ser una esperanza.
Y quizás aspirar a ser un ‘funcionario modesto que cultiva las manías honorables’, o sea ser Grand, sea una de las más altas aspiraciones posibles.





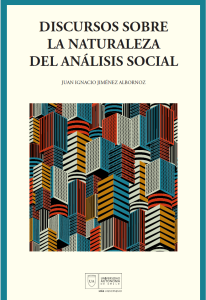 .
.