En estricto rigor, la tesis que se desarrolla en esta entrada tiene, creo, cierto carácter histórico: el diagnóstico sobre las visiones existentes en Chile sobre el modelo económico creo que se aplican mejor hasta la primera década de este siglo. Además es necesario plantear que el tipo de evidencia que está detrás de ella es más bien de reflexión sobre varios estudios (cualitativos y cuantitativos), y corresponden más bien a hipótesis de trabajo -para usar ese eufemismo- que a ideas manifiestamente bien pensadas y fundamentadas. Dichas estas precauciones procedamos a la idea central.
Si uno examina lo que ha sido el debate sobre la sociedad chilena en los últimos años, en particular sobre la profundidad de las críticas al ‘modelo’, ‘sistema’ observaremos que resulta relativamente común la impresión que se había dado una transformación cultural en Chile que implicaba que éste había sido aceptado o se estaba en camino de aceptarlo. Y entonces algunos plantearán que esa aceptación se encuentra ahora en tela de juicio o que, por el contrario, no está en tela de juicio, y que el modelo sigue siendo aceptado. La intención de esta entrada es más bien discutir esa posición, y ubicarse más bien de parte de quienes han dudado de la aceptación del homo neoliberal (por ejemplo Araujo y Martuccelli) en la sociedad chilena.
Estimo que detrás de la idea de la aceptación del modelo aparecen varias confusiones que cabe diferenciar. O al menos se puede plantear como hipótesis que se confunden con aceptación cosas que empíricamente resultan (o al menos resultaban) distintas, y que nos permiten dudar de esa presunta aceptación de la lógica cultural del así llamado modelo económico.
La primera son reduccionismos en torno a cómo se leen las reacciones y posiciones de las personas. Así, si las personas valoran la competencia, o aceptan ciertos niveles de desigualdad, entonces se sigue que aceptan en general el modelo chileno (identificado así, simplificadamente, a éste con el capitalismo o el Mercado a secas) o incluso se plantea que oponerse al modelo es oponerse al capitalismo (o a la iniciativa privada o al consumo etc.). Para entender la realidad de las opiniones de los chilenos hay que salir de observaciones monolíticas. Hay diversos datos que muestran aceptación de algunos elementos de una postura pro-mercado, que enfatizan el esfuerzo individual, pero esto no obsta para que tengan una fuerte demanda por una mayor participación -desde formas de regulación a propiedad- del Estado en la vida social. Y esto sin contar que, de hecho, algunos aspectos de aceptación de las ideas del modelo pueden traducirse en una crítica y molestia incluso más acerba del modelo en su aplicación real -que no está a la altura de su promesa: Que precisamente porque la competencia es algo positivo es que el modelo chileno real es criticable porque no es competitivo (lo mismo con la idea del mérito).
Una segunda confusión es en torno a la naturaleza de la ‘aceptación’. En otras palabras, es relevante no confundir naturalización del modelo (i.e ‘así es el mundo’) con una aceptación de la situación (i.e ‘que bueno es que así sea el mundo’). Es claro que procesos de naturalización del modelo han ocurrido en la sociedad chilena, como ha sido un argumento ya tradicional del PNUD en varios Informes de Desarrollo Humano, y que en diversos espacios se difundió la idea que no había otra forma posible de hacer las cosas, o que era la única forma que funcionaba (toda alternativa termina necesariamente en un desastre aún mayor). De ahí a concluir que eso es además positivo hay un paso, y esto fue algo que al parecer una parte no menor de la población se resistió a dar.
Una tercera confusión dice relación con la confusión entre resignación con aceptación. Dado que no hay alternativa a la realidad actual, entonces no queda más que realizar conductas adaptativas. ‘Es lo que hay’ para usar una expresión común en nuestra sociedad. Pero de lo anterior no se sigue que esos comportamientos ni esas elecciones sean ‘buenas’ elecciones desde el punto de vista de quienes lo realizan. Pero dado que entre medio hay que vivir, se toman las decisiones más prácticas al interior de ese estado de cosas, pero ellas son vividas no como buenas decisiones sino de forma crítica. Así sucede en muchos casos con decisiones sobre educación de los hijos (quienes quieren educación pública, gratuita y de calidad pero que envían a sus hijos a colegios privados de alto costo; quienes critican el consumismo pero se integran en esas acciones). Ello puede ser leído como simple hipocresía, pero detrás de ello hay una adaptación a una realidad que se evalúa negativa pero que se juzga difícil de cambiar–y ello tiene una significación bien distinta..
Si la lectura de esta entrada es correcta, entonces podemos concluir que frente al modelo los Chilenos nunca fueron unos panglossianos, que creían que vivían en el mejor de los mundos posibles. Lo que sí se puede plantear es que, al igual que el protagonista de Cándido de Voltaire, frente a los problemas del mundo, concluyeron que lo mejor era retirarse a cultivar su jardín. Pero ese retiro, que no cambiaba activamente el mundo, nunca fue una aceptación de éste.





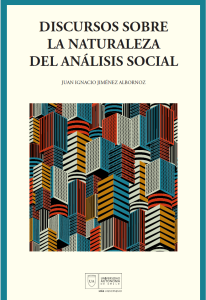 .
.