Perdida entre las páginas de la Ética Protestante, hay una observación de Max Weber sobre la relatividad de la racionalidad: Una vida racionalizada desde un objetivo puede juzgarse altamente irracional desde otro punto de vista. Esto puede variar entre lo más trivial -todo depende de las preferencias- hasta las perspectivas más generales para organizar y juzgar las acciones.
La relevancia de dicha observación se manifiesta cuando procedemos a observar los criterios generales de la perspectiva de la acción racional. Cuando estos teóricos, Friedman siendo el ejemplo más claro, se enfrentaron con el tema del ciclo vital no encontraron nada mejor que declarar que el objetivo de un actor racional es mantener constante su nivel de consumo, y en principio agotar en dicho consumo el total de sus ingresos a lo largo de toda su vida.
Empero, ¿por qué se dice que ese objetivo es racional? ¿Por qué un actor racional debiera intentar mantener su consumo constante? De hecho hay incluso objeciones internas a esa afirmación que uno puede aducir. Primero, que la capacidad para gozar del consumo puede variar a lo largo de la vida, y racional seria aumentar el consumo cuando esa capacidad es mayor, con lo cual el consumo constante seria irracional. Segundo, que si no sólo el consumo presente produce gozo sino el recuerdo de éste también lo genera, entonces sería racional intentar incorporar la maximización de la utilidad proveniente de dicha fuente en el cálculo, lo que induciría racionalmente a consumir más en la juventud que en la vejez.
Más importantes son las objeciones externas. Una de las regularidades más claras de la conducta humana es que los padres intentan dejar algún nivel de herencia a sus hijos. Esto puede incorporarse en la teoría que analizamos mediante el expediente de introducir algún ajuste en la función de utilidad, incorporando algún término que indique preocupación por el bienestar de los hijos. Ese ajuste nos lleva al punto central, que es además bastante obvio: Esa preocupación se traduce en herencia porque los seres humanos mueren.
Pero mirado desde la perspectiva de alguien que muere toda la perspectiva del actor racional que maximiza su utilidad pierde sentido, o al menos puede ser contradicha. Es parte de la experiencia humana el que un número no inconsiderable de personas puestas a pensar en su propia muerte empiezan a preguntarse acerca del para qué de sus acciones, y las respuestas utilitaritas, la base de la perspectiva de la acción racional, son percibidas para estas personas como insuficientes a este respecto. Para toda acción particular se puede dar por respuesta que aumenta mi bienestar, pero puestos a preguntarse porque aumentar su bienestar, porque dedicar mi finita vida a ello, muchos no aciertan a encontrarle sentido a la maximización de bienestar: Esa búsqueda no eliminaría la sensación de sinsentido, que todo da lo mismo y es inconsecuente. Por cierto, a muchos, en esta situación, sí les ha hecho sentido una respuesta utilitarista, pero acá nos baste con señalar que así no ocurre con todos.
Frente a la muerte, una posibilidad de recuperar sentido es precisamente a través de la descendencia (ya sea ésta biológica, cultural o de otro tipo). Porque siendo esa descendencia al menos potencialmente inmortal la radical amenaza al sentido que representa la muerte puede ser, al menos, obviada.
La ausencia de sentido representa irracionalidad, y tomar acciones que maximizan lo que se considera no tiene sentido es claramente algo irracional. Con lo que se vuelve al punto de partida: la racionalidad depende de la perspectiva y ante el hecho universal de la muerte la teoría de la acción racional queda muda.





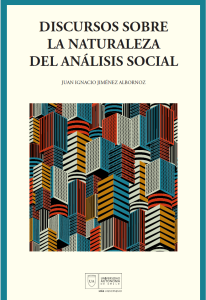 .
.