Aprovechando que tenía una capacitación en Seminario que terminaba a las 18:00, decidí que lo menos que podía hacer como sociólogo era observar lo que pasaba durante la marcha. Una cosa es que uno no sea muy insigne observador y otra cosa no cumplir los deberes hacia la disciplina (y además aprovechar de cumplir algo los deberes como ciudadano).
En el pequeño trayecto desde Seminario a la Plaza Italia, ya estaba lleno de carabineros (muchos a caballo) y ya estaban reuniéndose personas. Y todo relativamente pacífico hasta que la policía decidió que era contra la ley que mucha gente estuviera reunida. Producto de lo anterior, y ayudado por un cuantioso despliegue de lacrimógenas, el trayecto siguió por la Alameda hasta Estado, y de ahí diversas vueltas por el centro. Hasta que alrededor de las 21:00 horas me encontraba en la Plaza de Armas con fogatas en las cuatro esquinas -el centro es bien inflamable en realidad, con todas las bolsas de basuras que quedan en la noche- y decidí volver a mi casa (y encontrarme con fogatas en las esquinas de Tarapacá). Una vez realizada esta breve narración pasemos a las observaciones.
1) Que, a menos que los carabineros estuvieran activamente reprimiendo, prácticamente no se realizaban interacciones entre manifestantes y carabineros. Era sólo cuando carabineros decidía que tal o cual grupo era lo suficientemente numeroso para ser reprimido que había interacción. Esto es válido para las horas iniciales, más cerca de las 21:00 la dinámica ya era diferente.
2) La diversidad en edad de los manifestantes. Porque además de estudiantes había mucha gente de 40 o más años. Digamos, para simplificar mucho, una manifestación de apoderados y de estudiantes (me encontré con varios grupos de madres / hijos). O usando otra forma, una manifestación con personas con experiencia de manifestaciones en dictadura además de los estudiantes.
Es interesante además notar que quienes eran visiblemente adultos tenían una ventaja en la manifestación. Como eran indistinguibles de transeúntes, podían -en momentos de represión- pasar ‘piola’ y caminar al lado de carabineros sin mayores problemas (De hecho, en general, para evitar represión el no correr o huir de carabineros resultaba relativamente eficiente).
3) Hay una cierta voluntad de normalidad entre la gente que observa la manifestación. Por ejemplo, en San Antonio con la Alameda me encontré con varios kioskos abiertos momentos antes que se volviera imposible (por lacrimógenas, ataques de lanza aguas u otros). Y de hecho, volviendo una hora después, ya estaban abiertos. O negocios en la Plaza Italia abiertos hasta las 18:15. En general, mientras las grandes tiendas cerraron con anticipación, las tiendas pequeñas se mantuvieron abiertas todo el tiempo que pudieron. Algo parecido puede decirse de las personas (no manifestantes), que hasta que la represión caia sobre ellas, intentaban seguir su rutina diaria.
4) A propósito de las fogatas y los daños. Habiendo visto varias fogatas en el momento de creación (cerca de la Plaza de Armas) me llamó la atención la ‘naturalidad’ de la acción. La persona iba calmadamente, tomaba algún elemento que se pudiera quemar y lo arrojaba en la fogata, sine ira et estudio. Si uno tiene la imagen que los daños los producen vándalos que están fuera de sí, pues bien, no es esa la situación.
4) Un tema táctico si se quiere (y que es más o menos obvio). Dado que los carabineros atacaban cualquier concentración, entonces su acción tiende a dispersar a los manifestantes y por lo tanto a ampliar el radio de acción de la manifestación. Dejado a sus anchas, los manifestantes hubieran marchado por la Alameda. Impedidos de ello, entonces sus movimientos son recurrentes nuevos intentos de volver a la Alameda y de agruparse en otras calles y lugares. En otras palabras, la represión no evita que la gente se manifieste y ‘desordene’, lo que evita es su concentración -y por lo tanto su visibilidad pública.
Dicho todo eso, podemos preguntarnos ¿cuál es el sentido de la represión? Obviamente no es el de proteger la seguridad del centro de Santiago. Las disrupciones fueron causadas por la acción policial al fin y al cabo. Como mencioné anteriormente, kioskos y negocios pueden estar abiertos cuando la manifestación se lleva a cabo; es sólo cuando caen las lacrimogenas y el carro lanza aguas es cuando se produce disrupción. Al fin y al cabo, con represión de todas formas los negocios se cierran, las personas salen antes de sus trabajos; y de hecho terminamos con situaciones de daños mayores.
Dado que todo eso es sabido, entonces claramente el objetivo no es la seguridad. Pero el resultado de la acción policial es que no se pueda notar (y no se pueda crear) la masa protestante. Me imagino entonces que ese es el objetivo





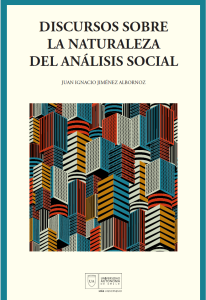 .
.