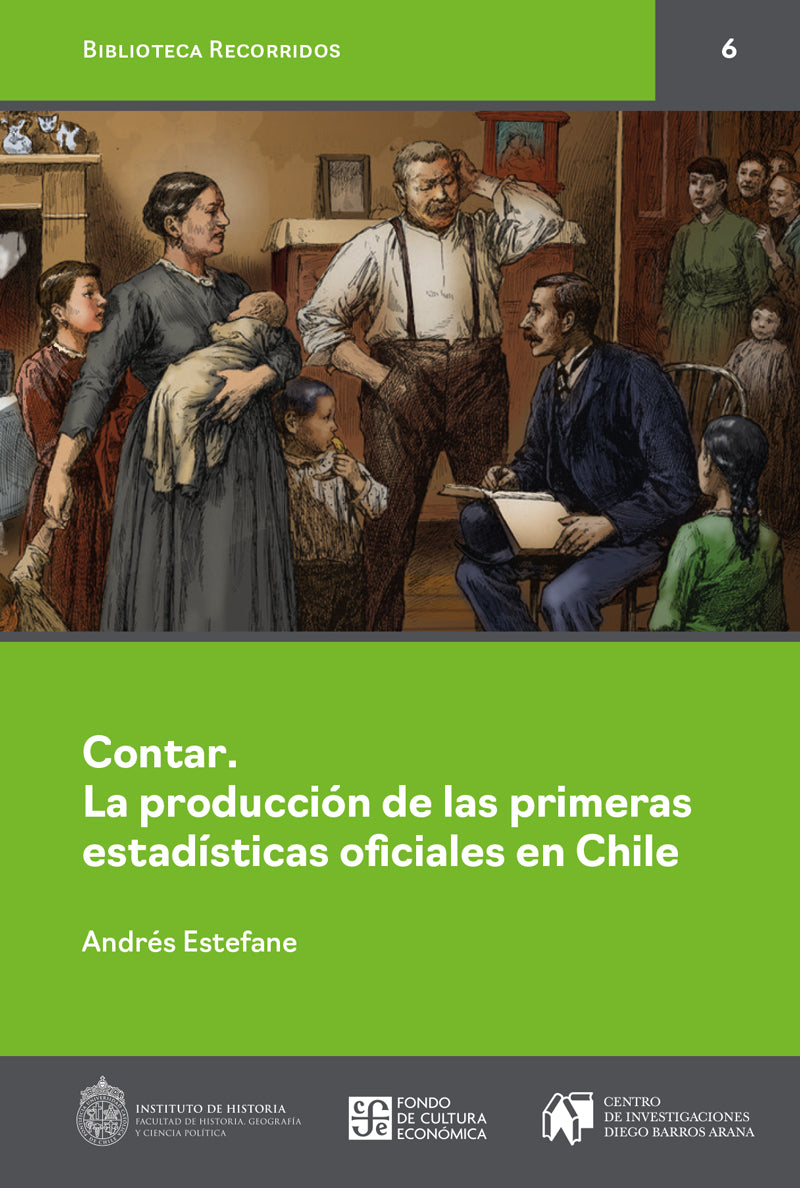Hace unos cuantos días empecé a leer Contar: La producción de las primeras estadísticas oficiales en Chile (link aquí) de Andrés Estefane, hasta ahora excelente, y me encontré con la siguiente cita que me parece de interés. La referencia es a la producción de estadísticas de las nacientes repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX:
En ese coro de historias particulares, Jesús Bustamante distingue una tradición hegemónica: las excolonias españolas tendieron a no descuidar la dimensión cualitativa de la estadística, y en ello tomaron distancia de Adolphe Quetelet, el estadístico más importante del siglo XIX, quien se empeñó en que esta ciencia tuviera una fuerte raigambre matemática y se volcara al cálculo de probabilidades. Sin alejarse de la acumulación obsesiva de números y la producción de tablas, el horizonte latinoamericano preservó el modelo de los antiguos censos y catastros de matriz imperial, que tuvieron siempre una fuerte carga narrativa, en sintonía con | los principios de la economía política. Incluso en las prácticas de información discernibles a lo largo del siglo XIX, donde las cifras compartían lugar con narraciones geográficas y sociales, pueden ser vistas como expresiones diferidas del tipo de descripción enciclopédica promovida por los intelectuales de la Ilustración (pp. 40-1).
La diferencia y la comparación con las presentaciones actuales de datos estadísticos actuales puede ilustrarse con las siguientes dos imágenes -ambas tomadas de las publicaciones oficiales del Censo de sus respectivos años, que ocupo porque justo eso me llamó mucho la atención años ha cuando estaba buscando información de la serie de Censo, obtenidos del sitio del INE aquí.
En el Censo de 1865, luego de una introducción general en que se presenta una serie de comparaciones con otros países, la presentación de datos sobre Chile ordena la información provincia por provincia de sur a norte (primero parte por el Territorio de Magallanes, la primera provincia como tal es Chiloé) y lo hace de la siguiente forma.
Esta es la primera página:

Y aquí la tercera página de la provincia, donde empiezan a aparecer cuadros estadísticos:

Qué es lo que implica la observación de Stefano queda claro en esa ilustración. Más claro es cuando comparamos con las presentaciones actuales de datos. Hay cambios técnicos -la presentación de tablas queda usualmente en manos de aplicaciones (como Redatam) y se tiende a hacer una presentación más que un informe. Pero es la lógica de como se muestran los datos la que es diferente también. Veamos esto que es del Censo 2017:

En vez de presentarnos provincia por provincia, nos presenta la información por dimensión. Incluso cuando intenta no ser una mera presentación de tablas estadísticas (la lámina tiene un título que nos dice como leerla más que ser sólo una descripción de en que consiste el dato presentado) no sigue la lógica de los censos del siglo XIX. Cada lámina nos presenta una dimensión global relevante, no se intenta dar una descripción completa de cada zona del país.
La presentación de los datos del Censo 2002 tiene una lógica más tradicional del Informe y la diferencia también es drástica: Es cuadro tras cuadro de datos, sin dar una lectura. La información se puede desagregar por regiones, pero lo que estructura el informe es la secuencia analítica de dimensiones cuadro por cuadro.

A ese cuadro le sigue el cuadro 1.2 (población total, por área urbana-rural y sexo, según región, grupos de edad y años de edad) y otra serie de cuadros con lógica similar.
El tipo de presentación es bien diferente. En efecto en el siglo XIX se intenta presentar una descripción cualitativa de los datos entregados, y es la descripción la que da el orden de la información; y esto se hace siguiendo la lógica que es la zona (la provincia en el siglo XIX) la unidad básica para describir. Los censos actuales no intentan dar esa descripción cualitativa y narrativa, a lo más llegan a hacer algunos comentarios en una lámina de una presentación; y la guía que estructura la presentación son dimensiones de información: características demográficas (población, migración, fecundidad), sociales y culturales (educación, etnia, religión), económicas (laborales, desplazamientos) -usando el índice del Informe del Censo del 2002.
La operación de hacer un Censo e intentar contar a toda la población tiene su tiempo, pero ha sido pensada bajo lógicas bien diferentes. Hemos expandido en esta entrada la observación que se hace en el libro que comentamos para ilustrar en concreto las implicancias de lo que se menciona en esa cita.
Y hemos usado esa cita como una ilustración de algo que creo haber mencionado más de alguna vez: la superioridad total de la historia como disciplina académica en las ciencias sociales en Chile.