En otras ocasiones hemos escrito sobre el tema de la pluralidad (ver recientemente las entradas Una socialidad plural y La construcción plural y abierta del mundo social), pero no está de más volver sobre el tema. Porque, creo, es necesario insistir en esa condición basal de la socialidad de los seres humanos -la cual suele ser pasada por alto.
Los seres humanos son seres sociales. El aserto trivial anterior se fundamento en la observación permanente que los seres humanos nacen, y adquieren sus capacidades, en contextos sociales. Es con otros que se aprende un lenguaje, para dar una de las propiedades más características de lo que implica ser humano.
Los seres humanos, por otra parte, son individuos autónomos. Cada uno piensa (y siente y prefiere y así con todo) por su propia cuenta. Cada uno lleva su propia experiencia e historia, y una de las características de los seres humanos es la riqueza de su memoria biográfica -que es inherentemente individualizada.
Esta doble característica ha sido hecha notar con anterioridad (Kant hablaba de la ‘insociable sociabilidad’), pero en muchas ocasiones se lo ha planteado como la oposición entre egoísmo y altruismo que, como lo mencionaba el recientemente fallecido Todorov (en La vie commune. Seuil 1995) es una forma ejemplarmente equivocada de pensar el asunto. La individualidad no es egoísmo, ni el ideal de la sociabilidad es la comunión pura (y nada cambia en lo esencial cambiar los términos de la evaluación moral, el individuo libre contra una socialidad que lo limita y sojuzga). Esta forma de ver el asunto termina observando como un problema lo que es la condición básica -que es con otros que son distintos a sí que es posible llegar a ser lo que uno es.
La socialidad humana es algo que se construye con otros, pero en la pluralidad con otros -no en la reducción de dicha pluralidad en una unidad superior. Cuando conversamos, cuando nos planteamos un proyecto común (y es básico en los seres humanos su descubrimiento que juntos hacen más cosas, tienen más potencia, que separados -para usar términos queridos por Spinoza) cada quien llega y participa desde su propia individualidad y es así que se construye lo que se estaba haciendo. Incluso, cuando cada quien hace algo suyo es con otros, en la conversación con otras perspectivas, que incluso puede mejorar su propia idea y proyecto.
Un individuo asocial es un individuo que puede menos (y por eso, entonces, el individualismo no es un tema de egoísmo, es que incluso desde la perspectiva de la propia persona es a través de la relación con otros que puede hacer más). Un sujeto colectivo que no tiene individuos puede menos, porque no puede aprovechar entonces la autonomía y la capacidad que cada uno trae en tanto cada uno.
El otro no es ni un límite a la propia acción, ni alguien con el cual estoy llamado a desdiferenciarme; es una oportunidad de ser, y de ser y de hacer nuevas cosas. Y es por ello que la pluralidad es basal, y representa nuestra potencia específica.





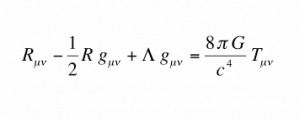
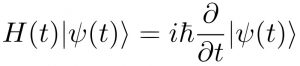
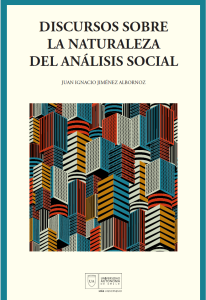 .
.